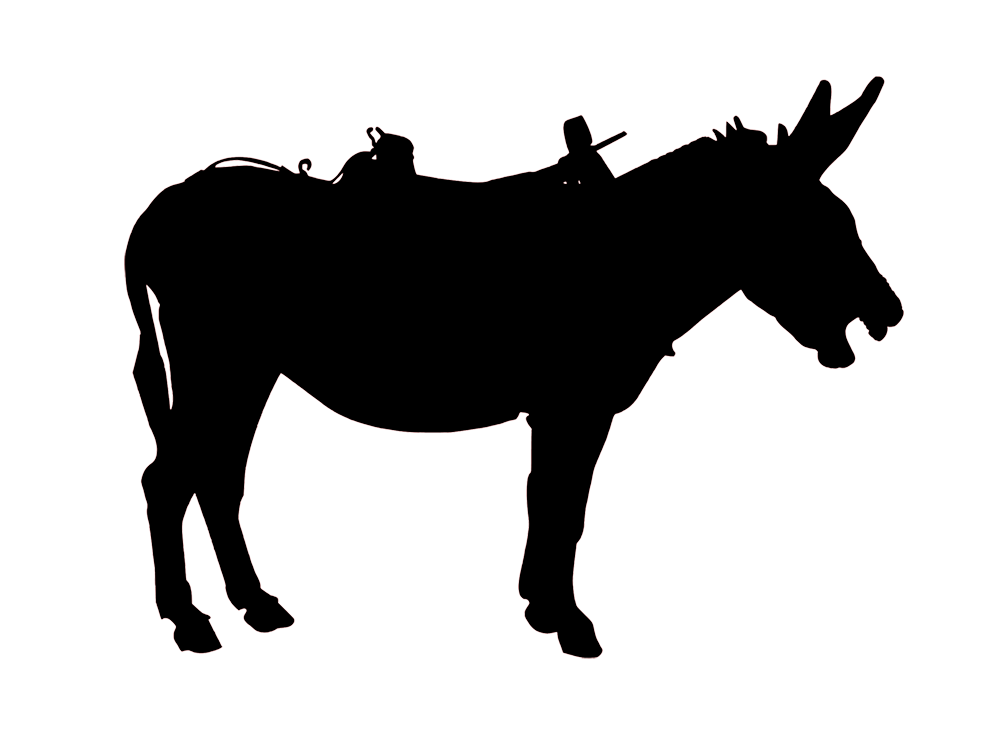DESDE LA COCINA
BURROS Y VERANEANTES: DOS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Paco Cifuentes y Patricia Lorente
Cómo echo de menos la alegría del reencuentro. Llevo ya muchos días sin hablar con mis padres en la mesa de la cocina. Hablamos por teléfono, hacemos videoconferencias o nos acercamos clandestinamente y les saludamos de lejos, asomados ellos dos a la terraza y saludando como si fuesen reyes (que lo son). Sin ver a mi hijo mayor, a los hermanos, a los primos, a la tía Paloma, a los amigos, a los compañeros.
Para evadirme un poco de esta pesadilla vuelvo la mirada y la memoria a los días felices de la infancia, cuando salíamos del confinamiento de nuestro pequeño piso en Madrid y nos veníamos a pasar el verano a nuestro pueblo. Hoy quiero hablar de burros y veraneantes, y creo que puedo hacerlo con autoridad puesto que he pertenecido a ambas especies, al menos a tiempo parcial. De los burros me encargaré después, y como con los veraneantes no me siento totalmente identificado, le he pedido ayuda a mi amiga Patricia Lorente. Yo tuve una infancia de Orzowei, en el colegio en Madrid me consideraban un paleto y aquí, en Cercedilla, un veraneante, un poco rebajado por la autoridad de mis primos, que no permitían ninguna discusión al respecto y nos trataban como parraos de pleno derecho. Patricia, que sí ha sido veraneante de libro, sabrá ilustrarnos mejor sobre esos curiosos animalillos. Esto es lo que me ha contado en la cocina de su quinto piso en la calle Reina Victoria de Madrid.
Para evadirme un poco de esta pesadilla vuelvo la mirada y la memoria a los días felices de la infancia, cuando salíamos del confinamiento de nuestro pequeño piso en Madrid y nos veníamos a pasar el verano a nuestro pueblo. Hoy quiero hablar de burros y veraneantes, y creo que puedo hacerlo con autoridad puesto que he pertenecido a ambas especies, al menos a tiempo parcial. De los burros me encargaré después, y como con los veraneantes no me siento totalmente identificado, le he pedido ayuda a mi amiga Patricia Lorente. Yo tuve una infancia de Orzowei, en el colegio en Madrid me consideraban un paleto y aquí, en Cercedilla, un veraneante, un poco rebajado por la autoridad de mis primos, que no permitían ninguna discusión al respecto y nos trataban como parraos de pleno derecho. Patricia, que sí ha sido veraneante de libro, sabrá ilustrarnos mejor sobre esos curiosos animalillos. Esto es lo que me ha contado en la cocina de su quinto piso en la calle Reina Victoria de Madrid.
|
Sí, nosotros éramos los típicos veraneantes, veraneantes de colonia de veraneantes, de los que se pasaban tres meses en Cercedilla cada verano. La vida allí era maravillosa y lo recuerdo como lo mejor de mi infancia: una sensación de libertad y despreocupación alejada de las tecnologías que ahora vería difícil —aunque no imposible— poder darles a nuestros hijos. |
La vida del veraneante consistía en levantarse cuando a uno le daba la gana (nunca antes de las once), desayunar y largarse de casa sin más. Buscar amigos, jugar en la calle, en las piscinas, en los jardines siempre abiertos —dentro de las casas estaba prohibido entrar—, montar en bici, correr, saltar, cazar lagartijas, gritar… Recuerdo observarme las rodillas llenas de costras y arañazos, y pensar que nunca volvería a verme la piel libre de accidentes.
Luis el panadero nos dictaba la hora de comer, y llenaba de emoción el momento de su aparición: había peleas por salir a comprar el pan y recibir algún colín. Después de comer, como mucho, veíamos El coche fantástico o El gran héroe americano, pero lo normal era volver enseguida a la calle. Ninguno estábamos interesados en la tele cuando la alternativa era salir a jugar. Y por la tarde igual. Horas en la piscina, bocatas de merienda o de cena, a veces pícnics en la Peñota, mirar ranas en las charcas de Montepinar (que después desaparecieron bajo casas preciosas y calles horrendas de hormigón, aún me pregunto cómo consintieron aquello); visitar algún búnker, ir a la vaquería o a comprar polos a la bodega de Santos; hablar con el pastor de las ovejas que pasaban por allí cada tarde dejando la calle llena de «huesos de aceituna»; perseguir a Manolo Sayago, jardinero veterano cargado de paciencia y parco en palabras; huir de perros callejeros que vivían sueltos y sin dueño y aparecían en cualquier esquina; visitar a Goya, la cartera, que era abuela de nuestros amigos… Había cosas que hacer, muchas, y los momentos de aburrimiento eran remover tierra con los pies mientras pensábamos hacia dónde dar el siguiente paso. No recuerdo a ningún mayor dirigiéndonos, ni tratando de proponernos a qué jugar ni cómo divertirnos. Más allá de «tened cuidado» o «no vayáis ahí», nos dejaban en paz. Eramos muy libres.
Noches de escondite, de historias de miedo, de beso-atrevimiento-verdad. Nada de eso podía hacerse en un Madrid que quedaba automáticamente olvidado nada más poner los pies en la tierra seca.
Mientras duró aquella infancia despreocupada, la diferencia entre veraneantes y parraos era algo de lo que no éramos conscientes, más allá de saber quién era de dónde. Tendría yo doce o trece años cuando comenzamos a apreciar estas diferencias porque una amiga, precisamente oriunda de Cercedilla, nos habló de «unas» del pueblo que eran tan burras que habían pegado a unos veraneantes «con una pata de jamón». Aquella leyenda divertidísima unida a otras que comenzamos a oír sobre trifulcas que contaban nuestros hermanos mayores («grandes palizas de parraos a veraneantes») abrieron una nueva perspectiva y dotaron a nuestras primeras salidas al pueblo de cierta emoción. Comenzamos subiendo solos a ver pelis al Montalvo y a ponernos tibios de guarrerías en Belfy o Arlequín, donde se juntaban masas de pandillas locales y «extranjeras» a las que fichábamos, clasificábamos, «moteábamos»… Porque los veraneantes también poníamos motes, y algunos bastante injustos. Ahí empezó la conciencia de la diferencia, que más tarde volvería a difuminarse, igual que había aparecido. Había gente que nos interesaba y gente que nos parecía de traca, de unas partes y de otras. Recuerdo muy bien un grupito de chicos del pueblo que querían hacerse amigos nuestros y, una noche que por fin se decidieron a hablarnos, mi amiga A. (casada hoy con un parrao y empadronada en el pueblo desde hace años) amenazó de palabra y gesto al pobre que se disponía a hablar. No teníamos nada que envidiar a las borricas de la pata de jamón, nosotras íbamos por ahí amenazando…
Pero pasada esa época horrenda y divertida que fue la preadolescencia, vino el tiempo maravilloso de trasnochar por el Redil, Kakios, el Rancho, el Chester, el Quercus, el Casino…, mezclándonos todos hasta que, como dije antes, prácticamente desapareció aquella línea imaginaria que nos separaba y quedamos convertidos, entre copas, bailes, conversaciones y rollos amorosos, en la misma cosa: simplemente una generación, y creo que bastante más heterogénea que las anteriores. Aprendimos motes, dejamos que nos motearan, y hasta adquirimos cierto acento, sobre todo con alguna copa de más («¡ay mae, galán!» era casi un grito de guerra). Y lo hicimos tan bien que yo ya no sé ni lo que soy porque, como dije al principio, es poner los pies en esta tierra y me siento parte del paisaje, del que dudo que pudiera prescindir. Hoy sería difícil catalogarnos a cada uno porque los de Madrid se quedaron a vivir en el pueblo, los del pueblo se fueron a Madrid, y unos y otros se casaron, dando lugar a una preciosa estirpe de mestizos veraneante-parraos que habitan a ambos lados de la frontera.
Luis el panadero nos dictaba la hora de comer, y llenaba de emoción el momento de su aparición: había peleas por salir a comprar el pan y recibir algún colín. Después de comer, como mucho, veíamos El coche fantástico o El gran héroe americano, pero lo normal era volver enseguida a la calle. Ninguno estábamos interesados en la tele cuando la alternativa era salir a jugar. Y por la tarde igual. Horas en la piscina, bocatas de merienda o de cena, a veces pícnics en la Peñota, mirar ranas en las charcas de Montepinar (que después desaparecieron bajo casas preciosas y calles horrendas de hormigón, aún me pregunto cómo consintieron aquello); visitar algún búnker, ir a la vaquería o a comprar polos a la bodega de Santos; hablar con el pastor de las ovejas que pasaban por allí cada tarde dejando la calle llena de «huesos de aceituna»; perseguir a Manolo Sayago, jardinero veterano cargado de paciencia y parco en palabras; huir de perros callejeros que vivían sueltos y sin dueño y aparecían en cualquier esquina; visitar a Goya, la cartera, que era abuela de nuestros amigos… Había cosas que hacer, muchas, y los momentos de aburrimiento eran remover tierra con los pies mientras pensábamos hacia dónde dar el siguiente paso. No recuerdo a ningún mayor dirigiéndonos, ni tratando de proponernos a qué jugar ni cómo divertirnos. Más allá de «tened cuidado» o «no vayáis ahí», nos dejaban en paz. Eramos muy libres.
Noches de escondite, de historias de miedo, de beso-atrevimiento-verdad. Nada de eso podía hacerse en un Madrid que quedaba automáticamente olvidado nada más poner los pies en la tierra seca.
Mientras duró aquella infancia despreocupada, la diferencia entre veraneantes y parraos era algo de lo que no éramos conscientes, más allá de saber quién era de dónde. Tendría yo doce o trece años cuando comenzamos a apreciar estas diferencias porque una amiga, precisamente oriunda de Cercedilla, nos habló de «unas» del pueblo que eran tan burras que habían pegado a unos veraneantes «con una pata de jamón». Aquella leyenda divertidísima unida a otras que comenzamos a oír sobre trifulcas que contaban nuestros hermanos mayores («grandes palizas de parraos a veraneantes») abrieron una nueva perspectiva y dotaron a nuestras primeras salidas al pueblo de cierta emoción. Comenzamos subiendo solos a ver pelis al Montalvo y a ponernos tibios de guarrerías en Belfy o Arlequín, donde se juntaban masas de pandillas locales y «extranjeras» a las que fichábamos, clasificábamos, «moteábamos»… Porque los veraneantes también poníamos motes, y algunos bastante injustos. Ahí empezó la conciencia de la diferencia, que más tarde volvería a difuminarse, igual que había aparecido. Había gente que nos interesaba y gente que nos parecía de traca, de unas partes y de otras. Recuerdo muy bien un grupito de chicos del pueblo que querían hacerse amigos nuestros y, una noche que por fin se decidieron a hablarnos, mi amiga A. (casada hoy con un parrao y empadronada en el pueblo desde hace años) amenazó de palabra y gesto al pobre que se disponía a hablar. No teníamos nada que envidiar a las borricas de la pata de jamón, nosotras íbamos por ahí amenazando…
Pero pasada esa época horrenda y divertida que fue la preadolescencia, vino el tiempo maravilloso de trasnochar por el Redil, Kakios, el Rancho, el Chester, el Quercus, el Casino…, mezclándonos todos hasta que, como dije antes, prácticamente desapareció aquella línea imaginaria que nos separaba y quedamos convertidos, entre copas, bailes, conversaciones y rollos amorosos, en la misma cosa: simplemente una generación, y creo que bastante más heterogénea que las anteriores. Aprendimos motes, dejamos que nos motearan, y hasta adquirimos cierto acento, sobre todo con alguna copa de más («¡ay mae, galán!» era casi un grito de guerra). Y lo hicimos tan bien que yo ya no sé ni lo que soy porque, como dije al principio, es poner los pies en esta tierra y me siento parte del paisaje, del que dudo que pudiera prescindir. Hoy sería difícil catalogarnos a cada uno porque los de Madrid se quedaron a vivir en el pueblo, los del pueblo se fueron a Madrid, y unos y otros se casaron, dando lugar a una preciosa estirpe de mestizos veraneante-parraos que habitan a ambos lados de la frontera.
|
Y para terminar a lo burro, aquí va mi historia del Genaro, con quien tanto quería. Un día terminaba el colegio. Salíamos de Madrid y de pronto estábamos en el Molino, en casa de la tía Mari, y el verano se presentaba infinito, ilimitado, inacabable. Los primeros días andábamos como alucinados sin atrevernos a estrenarlo. |
La casa tenía una vaquería, un gallinero, las cochiqueras y un prado donde éramos convocados al pan con chocolate de las meriendas. En la cuadra, además de las vacas, tenían pesebre fijo el caballo colín del tío Esteban y el burro Genaro. En un cuartito al lado de la cuadra dormía Braulio, el vaquero, siempre con una sonrisa maliciosa llena de dientes amarillos.
Cada uno ya apuntaba sus futuras aficiones y habilidades. Esteban y yo éramos más teóricos, y Rafa y Mariano más prácticos y dados a la experimentación. Rafa tenía predilección por los pollitos, a los que alimentaba con cualquier polvo, pomada o medicina que pudiera agenciarse, con resultados no siempre satisfactorios para los pollitos. Le llamábamos el general Matagallinas. El momento estelar de la jornada venía con el reparto de la leche. Ayudábamos a Braulio a aparejar al Genaro, con su cincha, su albarda, su ataharre y las cuatro alforjas para sendos cántaros de leche que debíamos repartir entre los veraneantes, y los cinco emprendíamos la subida por el paseo de Ródenas, una cuesta en zigzag jalonada por cinco bancos de piedra que desembocaba en un antiguo palacete, y, desde allí, en suave pendiente, llegábamos a Collado del Hoyo. Normalmente solo iba montado Esteban, con las medidas de leche y los cartones de huevos, que más de una vez se quedaron en el camino.
Los burros están especialmente diseñados para adaptarse a la velocidad de los niños, así que Rafa, Mariano y yo íbamos a pie, pero sin perder nunca contacto con el rucio y su jinete. Al llegar a los primeros chalés nos montábamos los cuatro en el Genaro porque así conseguíamos que salieran algunas de las niñas que nos gustaban (las García-Serrano o las Capuz) a afearnos la conducta y compadecerse del pobre borrico.
En las fiestas se organizaban carreras de burros, y Mariano, que sabía todo lo que puede saberse de aviones caza, andaba preocupado con la manera de mejorar las prestaciones de nuestro Genaro. Calculaba el ángulo de giro, el coeficiente de rozamiento y, perdón, la penetrabilidad, cronometrando (sin cronómetro, como Galileo) el tiempo que tardaba entre banco y banco. Sostenía que si se hacía botar un balón junto a la oreja izquierda del Genaro, este recortaba en más de un segundo su vuelta rápida. Pero Rafa tenía otras ideas sobre cuál era la mejor manera de hacer que el pollino acelerara el paso, y le excitaba sus partes con una varita. Sin embargo, aunque nuestras estrategias hacían que la velocidad del Genaro aumentara de forma considerable, no conseguíamos mantenerlo en línea recta y en contacto permanente con el suelo, porque caracoleaba entre rebuznos y daba tantos voleos que era francamente arriesgado conducirlo.
Yo entonces creía que los burros eran caballos de edad avanzada, y, lo mismo que los abuelos, me inspiraban cariño y confianza. Tampoco entendía cómo las palomas, esas ratas con alas, podían ser el símbolo de la paz, en lugar de las ranas, que eran realmente pacíficas y nunca se metían con nadie.
En aquel reino habitaban vacas filósofas que gustaban de sentarse a regurgitar sus pensamientos. A los gatos les salvábamos la vida de recién nacidos, ocultándolos antes de que Braulio los tirara al río, y ya de más mayorcitos los perseguíamos para apalearlos. También había ovejas estólidas y asustadizas y hasta un perro suicida, el Yul, un bóxer que un buen día se tendió en la vía justo antes de que pasara el expreso de las cinco. En la casa del pintor Bardasano, José Luis el biólogo nos pagaba por llevarle bichos para su terrario. Una lagartija, cinco pelas; un lagarto, cinco duros, y una vez por una víbora preñada nos largó un billete de cien. Amábamos a los reptiles.
Jugábamos a los indios y cada uno tenía su tótem. Esteban nos había explicado que entre las tribus indígenas las cualidades de los animales reflejaban fuerzas sobrenaturales y atribuciones espirituales. Yo dudaba entre la nobleza del caballo, la inteligencia de la serpiente, la majestuosidad del águila o la fuerza del oso. Y al final, entre las risas de mis primos, siempre elegía al burro, por el cariño que le tenía al Genaro, que era humilde y modesto como solo sabemos serlo los grandes hombres.
* Ilustraciones de Juan Triguero.
Cada uno ya apuntaba sus futuras aficiones y habilidades. Esteban y yo éramos más teóricos, y Rafa y Mariano más prácticos y dados a la experimentación. Rafa tenía predilección por los pollitos, a los que alimentaba con cualquier polvo, pomada o medicina que pudiera agenciarse, con resultados no siempre satisfactorios para los pollitos. Le llamábamos el general Matagallinas. El momento estelar de la jornada venía con el reparto de la leche. Ayudábamos a Braulio a aparejar al Genaro, con su cincha, su albarda, su ataharre y las cuatro alforjas para sendos cántaros de leche que debíamos repartir entre los veraneantes, y los cinco emprendíamos la subida por el paseo de Ródenas, una cuesta en zigzag jalonada por cinco bancos de piedra que desembocaba en un antiguo palacete, y, desde allí, en suave pendiente, llegábamos a Collado del Hoyo. Normalmente solo iba montado Esteban, con las medidas de leche y los cartones de huevos, que más de una vez se quedaron en el camino.
Los burros están especialmente diseñados para adaptarse a la velocidad de los niños, así que Rafa, Mariano y yo íbamos a pie, pero sin perder nunca contacto con el rucio y su jinete. Al llegar a los primeros chalés nos montábamos los cuatro en el Genaro porque así conseguíamos que salieran algunas de las niñas que nos gustaban (las García-Serrano o las Capuz) a afearnos la conducta y compadecerse del pobre borrico.
En las fiestas se organizaban carreras de burros, y Mariano, que sabía todo lo que puede saberse de aviones caza, andaba preocupado con la manera de mejorar las prestaciones de nuestro Genaro. Calculaba el ángulo de giro, el coeficiente de rozamiento y, perdón, la penetrabilidad, cronometrando (sin cronómetro, como Galileo) el tiempo que tardaba entre banco y banco. Sostenía que si se hacía botar un balón junto a la oreja izquierda del Genaro, este recortaba en más de un segundo su vuelta rápida. Pero Rafa tenía otras ideas sobre cuál era la mejor manera de hacer que el pollino acelerara el paso, y le excitaba sus partes con una varita. Sin embargo, aunque nuestras estrategias hacían que la velocidad del Genaro aumentara de forma considerable, no conseguíamos mantenerlo en línea recta y en contacto permanente con el suelo, porque caracoleaba entre rebuznos y daba tantos voleos que era francamente arriesgado conducirlo.
Yo entonces creía que los burros eran caballos de edad avanzada, y, lo mismo que los abuelos, me inspiraban cariño y confianza. Tampoco entendía cómo las palomas, esas ratas con alas, podían ser el símbolo de la paz, en lugar de las ranas, que eran realmente pacíficas y nunca se metían con nadie.
En aquel reino habitaban vacas filósofas que gustaban de sentarse a regurgitar sus pensamientos. A los gatos les salvábamos la vida de recién nacidos, ocultándolos antes de que Braulio los tirara al río, y ya de más mayorcitos los perseguíamos para apalearlos. También había ovejas estólidas y asustadizas y hasta un perro suicida, el Yul, un bóxer que un buen día se tendió en la vía justo antes de que pasara el expreso de las cinco. En la casa del pintor Bardasano, José Luis el biólogo nos pagaba por llevarle bichos para su terrario. Una lagartija, cinco pelas; un lagarto, cinco duros, y una vez por una víbora preñada nos largó un billete de cien. Amábamos a los reptiles.
Jugábamos a los indios y cada uno tenía su tótem. Esteban nos había explicado que entre las tribus indígenas las cualidades de los animales reflejaban fuerzas sobrenaturales y atribuciones espirituales. Yo dudaba entre la nobleza del caballo, la inteligencia de la serpiente, la majestuosidad del águila o la fuerza del oso. Y al final, entre las risas de mis primos, siempre elegía al burro, por el cariño que le tenía al Genaro, que era humilde y modesto como solo sabemos serlo los grandes hombres.
* Ilustraciones de Juan Triguero.